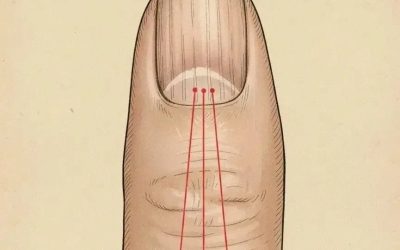—¿Es para mí? —pregunté con voz temblorosa.
—Sí —respondió el camarero, sonriendo.
Levanté la vista y vi al hombre observándome desde su mesa. No había burla en su mirada. No había lástima. Solo una especie de calma inexplicable.
Me acerqué a él, con las piernas como gelatina.
—¿Por qué me dio comida? —susurré.
Él se quitó el saco y lo puso sobre la silla, como si se deshiciera de una armadura invisible.
—Porque nadie debería buscar entre las sobras para sobrevivir —dijo con voz firme—. Come tranquila. Yo soy el dueño de este lugar. Y desde hoy, siempre habrá un plato esperándote aquí.
Me quedé sin palabras. Las lágrimas me quemaron los ojos. Lloré, pero no solo por el hambre. Lloré por la vergüenza, por el cansancio, por la humillación de sentirme menos… y por el alivio de saber que alguien, por primera vez en mucho tiempo, me había visto de verdad.
•••
Volví al día siguiente.
Y al otro.
Y al siguiente también.
Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.