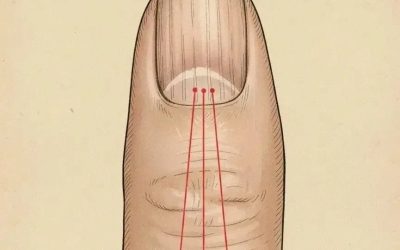Las lágrimas le salieron sin pedir permiso.
Lloró ahí, arrodillado, sin importar nada.
Y por primera vez en ocho meses, Alejandro Mendoza dejó de fingir que estaba bien.
No firmaron el divorcio ese día.
Salieron del despacho tomados de la mano, con el mundo girando diferente.
El licenciado Héctor intentó hablar de honorarios, de procedimientos, de “no se puede cancelar así”.
Alejandro lo miró como si fuera ruido.
—Mándame la cuenta —dijo—. Y archiva todo.
Se fueron a un café cerca. Uno de esos lugares viejos con vitrales, pan dulce y meseros que te dicen “¿lo de siempre?” aunque sea la primera vez que vas.
Hablaron durante horas.
Alejandro preguntó por todo lo que se había perdido: las ecografías, las náuseas, los antojos, el primer movimiento del bebé.
Victoria se lo contó. Y mientras hablaba, su voz se iba suavizando, como si cada detalle fuera una cuerda que los volvía a unir.
También hablaron de lo roto. Sin gritos. Sin defensas.
Alejandro admitió su miedo: a ser padre, a repetir la frialdad de su propio papá, a fallar.
Victoria admitió su desesperación: quería una familia tanto que a veces empujó sin escuchar.
Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.